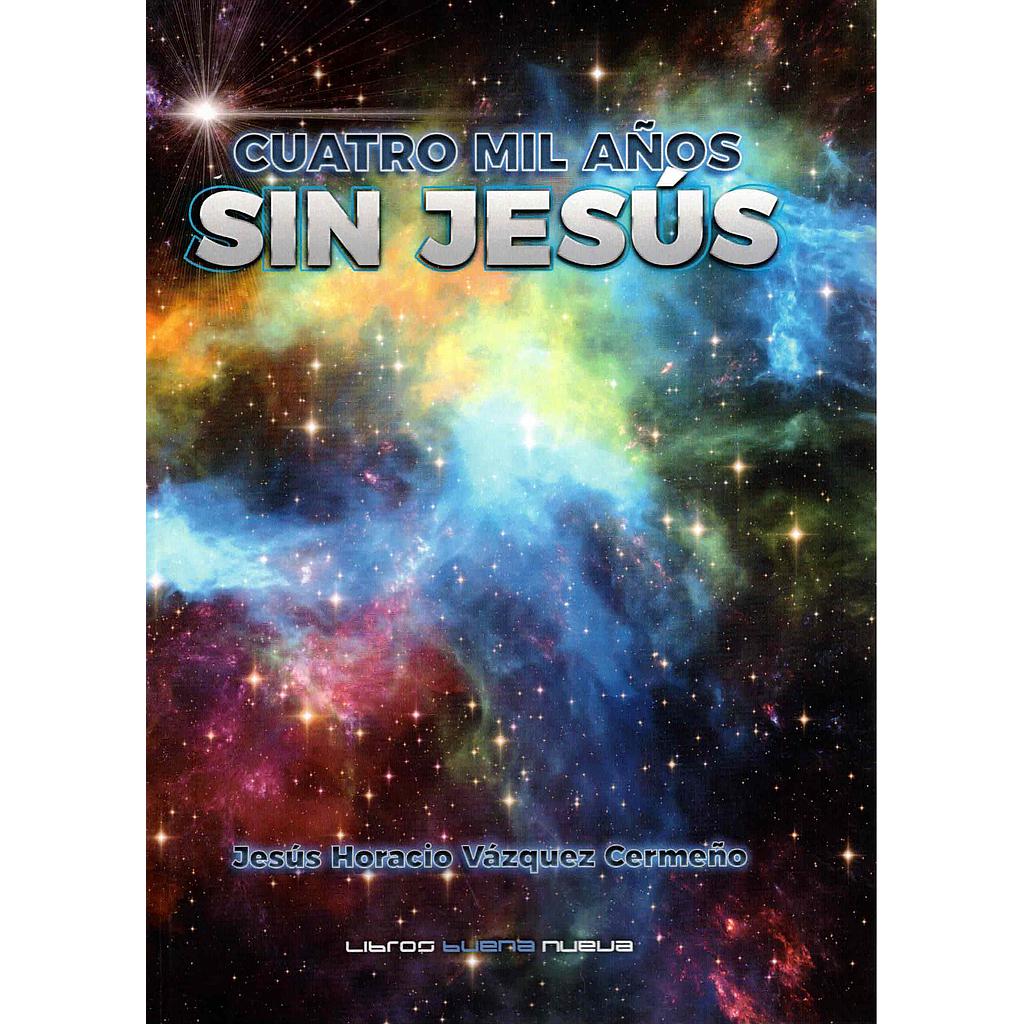Moisés y Elías son los testigos predilectos de Dios que alumbraron con sus vidas milagros la historia del mundo antiguo. Así lo puso de manifiesto el propio Jesús, que al pie del monte Tabor tomó consigo a sus discípulos preferidos Pedro, Santiago y Juan, y subió con ellos a su cima donde, tal como lo había anunciado seis días antes, se transfiguro mostrándoles la gloria del cielo, y hablaban con el Moisés y Elías, sus confidentes más especiales. Y luego, cuando arrobados bajaban y los discípulos preguntaron a su Maestro: "¿Por qué dicen las escrituras que primero tiene que venir Elías?, Jesús enigmático, les respondió: "Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del hombre va a padecer a manos de ellos". Y todos entendieron que se refería al Bautista, que ya había sido decapitado por Herodes. En esta obra, aflora de nuevo y se reitera gozosamente, para esperanza de los cristianos, esa especial intimidad de Dios con el hombre, del Creador con su criatura. Y así, a pesar de la infinita distancia que los separa, y de la distinta calidad, realidad y esencia que existe entre ambos, entre lo que es efímero y lo que es eterno, todo es posible por el amor. Y lo mismo ocurre cuando el hombre, bajo el manto de la humildad que salva, y desde su pequeñez, es capaz de mirar hacia lo alto, expectante y confiado, mientras el Señor, desde los cielos infinitos, providente y amoroso, y por virtud de la cualidad divina de la condescendencia, se abaja de su poder, y lo apunta con el dedo del Espíritu Santo, el mismo que dirigió la creación del mundo, tal como Miguel Ángel lo imaginó y lo pintó para siempre en el techo celestial de la Capilla Sixtina.