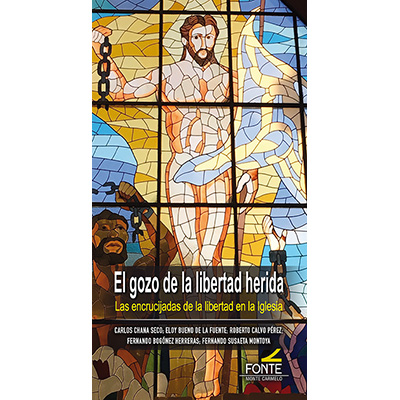La pederastia ha sido una catástrofe y un fracaso para la Iglesia. Una catástrofe: ha generado una crisis equiparable a lo que significó el terremoto de la Reforma en el siglo XVI. Un fracaso: ha hecho patente las deficiencias para gestionar la corrupción y el pecado que anida en sus miembros (sobre todo cuando ocupan un elevado rango eclesial). Para afrontar de modo adecuado esta catástrofe y este fracaso no hay que focalizar la mirada en el hecho (tan terrible) de los abusos sexuales, sino que hay que descubrir e identificar lo que hay detrás y debajo: la lógica del abuso y de su encubrimiento como anulación de la libertad de las víctimas y del Pueblo de Dios; incluso, más en lo profundo, porque actúa de modo solapado el mecanismo del poder: utiliza modos sutiles para justificarse, para disfrazarse, para manipular a los otros. Algo hay en el poder que despierta pasiones arcaicas, que hace aflorar el fondo más oscuro del misterio humano. Frente al poder, cuando tiende a revestirse de corrupción y de abuso, ¿puede haber otro antídoto que la libertad? También en la Iglesia, para no refugiarse en un escapismo idealizado. En el lejano 1970, F. Sebastián recordaba afirmaciones del Nuevo Testamento como “donde está el Espíritu hay libertad”, “la verdad hace libres”, “la creación entera aguarda su liberación”, y se sorprendía de que hubieran sido poco utilizadas para elaborar una concepción de la vida y de los valores cristianos. Se trata, en suma, de una reflexión teológica que, brotando del corazón del acontecimiento salvífico, no ignora el rumor de la calle. Y, todo ello, desde el gozo de una libertad herida también en las encrucijadas actuales de la Iglesia.