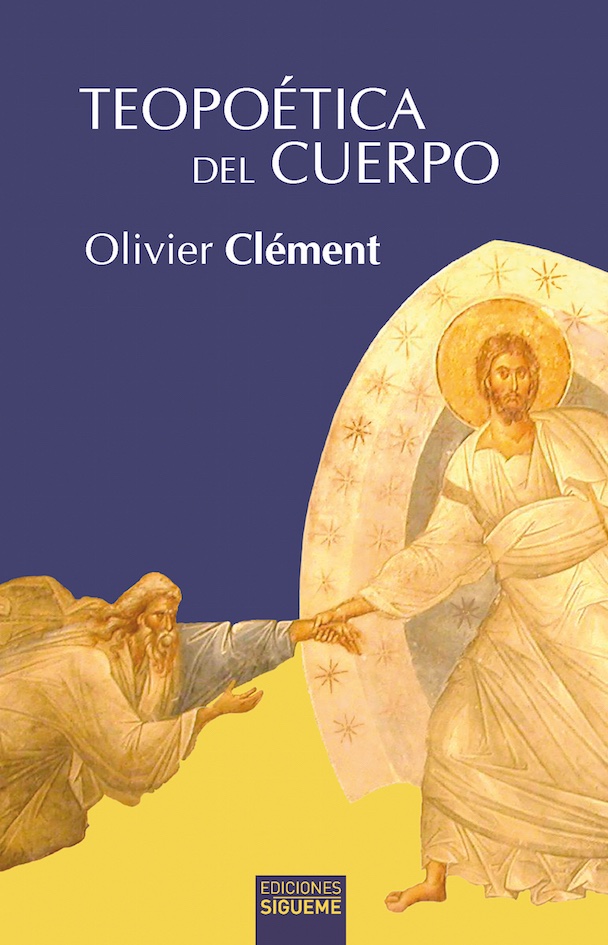El cuerpo oculta y revela a la persona, la encierra en sus límites y la desborda en sus anhelos. A lo largo de la existencia terrena, el ser humano va experimentando gracias a su cuerpo el dinamismo de la vida: sin duda vive en la carne, pero no es sólo carne. La fe cristiana ofrece una original manera de entender esta paradoja cuando, sin subordinar lo humano a lo espiritual, invita a descubrir en el ámbito simbólico de la liturgia que el cuerpo está llamado a transfigurarse. La inseparable unión entre carne y espíritu recuerda que el cuerpo destinado a la muerte tiene como vocación y horizonte de esperanza la resurrección. Este dinamismo espiritual como forma de entender la existencia, este modo humilde y compasivo de situarse en ella, permite descubrir en el verdadero amor humano un camino seguro para renovar la propia vida. Es entonces cuando la muerte, sin perder nada de su desgarro e incomprensibilidad, se vislumbra también como etapa del camino hacia la metamorfosis pascual: primero, de la persona concreta y real; y después, de la familia de los seres humanos, de cada criatura y del universo entero.