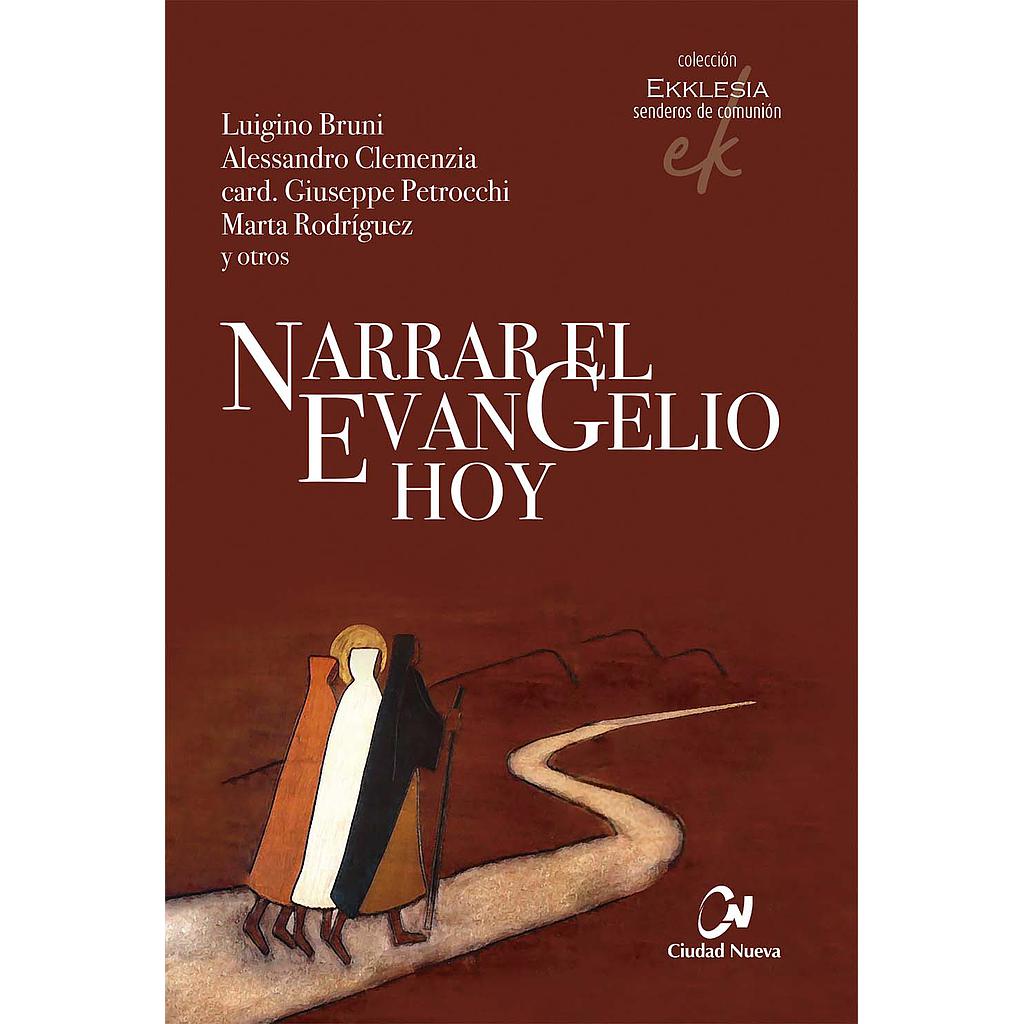Todos nosotros, de una manera u otra, nos hemos convertido en contemporáneos de los acontecimientos que nos propone cada año litúrgico: una Cuaresma (cuarentena) prolongada; silencio en las calles y plazas y aún más en el corazón de los que viven angustiados por el futuro de su familia, trabajo o empresa; el anuncio de la Resurrección nos sorprende incrédulos y temerosos, como a los discípulos: encerrados en nuestras casas y en nuestras incertidumbres. Como cristianos, no podemos permanecer en silencio ni esconder o descuidar lo que es la raíz de la esperanza. Estamos llamados, todos juntos, a ser testigos de un evento que ha marcado un punto de inflexión irreversible en el camino de la humanidad; testigos no de un hecho del pasado sino de algo sufrido, descubierto y experimentado en carne propia. Estamos invitados a volver a empezar a partir de la impactante experiencia de la Pascua -de Jesús y nuestra- como los primeros discípulos, conscientes de que no somos los salvadores pero podemos preparar el camino para las grandes cosas que Dios obra precediéndonos. Jesús los envía allí, a Galilea, la región más alejada de la sacralidad de la Ciudad Santa, y les manda comenzar de nuevo desde allí. ¿Qué nos dice esto? Que no debemos proclamar la esperanza solo en nuestros recintos sagrados, sino llevarla a todos, a cada Galilea, a cada región de la humanidad a la que pertenecemos y que nos pertenece, porque todos somos hermanos y hermanas.